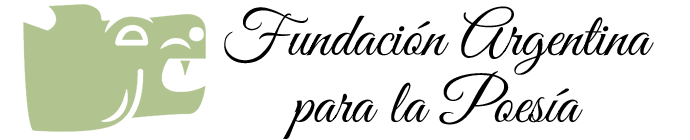CAMPESINO
Hoy trabajo mi tierra solamente.
Siento en el corazón un lobo rubio
pulsando mi verano y mi nostalgia.
A la borda de un viaje tengo todo
lo que demanda el corazón: abejas.
¡Zumbidos de la fe, oh mi ropaje!
El abanico de mi mano izquierda
es un fuelle de amor, sus rosas de alba
nacieron desde el fondo de un hermano.
Este hermano es mi huésped, es mi prójimo,
mi sagrado labriego de esperanza.
Partimos. En mi mano diestra llevo
el estampido de un panal y un bronce:
soy de la estirpe roja con que cantan
los hombres buenos cuando están arando.
Bodegas de piedad, tengo mi vino
para entonar el pecho en cada surco.
El jarro es música en agraz: alondra.
Mi carreta es igual a un ancho barco
cargado de racimos y muchachas;
van por olas y glebas en vigilia
de mis abejas y mi bronce amados;
ellos provocan mi labor de tierra
con sus ojos de uvas y sus pífanos,
sus guitarras veladas de semillas
y sus lámparas prietas de victorias.
Mientras, el cielo (un compañero suave)
de tanto en mi heredad reconocerse
da en un suspiro su emoción de lluvia.
Yo trabajo mi tierra solamente.
Camaradas de amor —abejas- zumban
en mis bodegas de piedad: ¡alondras!
*Nació en la ciudad de Mendoza, el 27 de octubre de 1925.
DÍA FUTURO
a Luis Franco
¡Luz! ¡Luz! ¡Ala!
¡Espacio de mi sed!
¡Aire o llama!
¡Oh luz. oh vida, ven!
¡Luz, mi fragor, o pecho entre dos pájaros,
ahora o siempre, rayo, tú,
tú panal y torrente y grito y nada,
nostalgia ardida de la noche, luz!
¡Ay fuego, amor! ¡Amor o fuego pido!
¡Incandescente día ven! ¡Ven plenitud!
¡Ven, lámpara! ¡Y abrásame! ¡Silencio!
¡Tú toda en una vez, mi ya, mi siempre, luz!
¡Calla paloma! ¡Cállate tú aurora!
¡Mátame o mátame! ¡No, herirme nunca!
¡Me vengarás o mátame, ay, amor!
¡Amor o herida de esta herida tuya!
¡Luz, presentido espacio!
¡Tú próxima, tú dulce, fuente tú!
¡Tú primavera, libertad o sangre!
¡Ven, vívenos, vivamos! ¡Luz, luz, luz!
EN ESTOS DÍAS
En estos días, en esta carretera
de días rápidos, inmortales, ciertos,
en esta luz roja y en seguida negra
negra y de pronto roja como la llamarada
espontánea de los amores de la tierra,
en este cruce del almíbar y el acíbar en este, en este, en este
galopar infinito hacia el mañana,
hacia el feliz mañana convocado
por una certidumbre y una ciencia y una altiva
esperanza irremediable,
como esas noches del verano
que vuelven siempre, siempre hacia el profundo
oleaje de los cuerpos asombrados,
en esta oscuridad que se desgaja
bajo los tajos del fatal relámpago
llamado amor,
llamado luz, justicia y unas veces
libertad para el que amamantó su alma
en los desfiladeros de la música
o del terror
o de las páginas de un libro inútil
como la caridad,
en esta eternidad,
en esta dura eternidad,
en estas calles, estos cielos, esta pampa,
al sol de estos días
en estos días.
ESENCIALES
A Nina Thurler
Vamos a conversar como si las palabras estuvieran por nacer,
como si todavía fueran nebulosas perdidas en la comisura de los labios.
No tienen verso; no tienen prosa.
Vamos a conversar para que nazcan las palabras.
Ellas solas adoptarán después su forma
y elegirán su destino de carruaje
o de astros con luz propia pero despreocupados de llevar.
En primer término debemos conocernos,
entrever un acuerdo sobre el cual hablar,
porque el destino es breve y rápido
y no sabemos si lo que diremos servirá para restañar la savia de un álamo
profundamente herido
o simplemente para irse al aire sin búsqueda de nada.
Amor es eso, una palabra.
Exclamada al principio remeda al ruiseñor,
a mitad de camino no puede remontarse
y en el adiós es sólo una congoja.
Hay verbos paralíticos
y hay la costumbre de pensar el beso.
No respires; no es hora de agotar
el oxígeno dormido sobre el pecho.
Llámalo, invócalo con la dulzura de un pífano en la cumbre,
renuévalo en tu lengua,
dale de beber en la cisterna del deseo.
De todos modos no crecerá en tu alma,
pues me lo has dado íntegro en tus ojos.
Tampoco es bueno conversar hasta dormirse a solas,
Infinitamente a solas con uno mismo.
Di apenas lo preciso:
que tienes hambre y que cedes al instinto.
Pero si puedes decir cantándolo,
tal vez queden las palabras dulcemente
a la orilla del mar o como reinas sobre la montaña.
Si no, apágate hasta hacerte sombra,
inconciencia nonata de pedir o dar
pan, agua, tierra, fuego.
ESPÍAS
Los ruidos de la noche
cuando el silencio corre pegado a las paredes,
ruidos felinos, huéspedes sordos de las sienes,
amenazas de estrépitos que nunca se desatan,
ruidos triunfantes sobre el miedo
que mis ojos, en la ilusión de ser desmesurados,
sólo alcanzan a ver como gusanos agresores.
Los ruidos de la noche van y vienen como recuerdos de golpes extra-
viados;
son el castigo trágico de una edad sin olvido,
perdida en su niñez de gracia.
¿Por qué viene a sitiarme?
¿Por qué me eligen como un trofeo despreciable,
inmóvil a lo largo de un lecho de cadenas?
El corazón palpita ronco,
tiembla de recordar los ecos de un pasado que se durmió infinitamente
en techos de raulí,
mientras abajo, lejos, ignorantes de estrellas
pero al abrigo de las lluvias pétreas,
los mosaicos hervían como cántaros alucinados en su blanco y negro.
Ruidos tiránicos que crecen y se ahondan cuanto menos los escucho.
Ahora entran en mi pecho:
no puede ser el corazón quien retumba como un presagio de océano.
El corazón es pobre y no puede comprar su libertad
hasta huir del asombro que lo trajo al mundo.
Son estos ruidos que de día duermen en grutas asfixiadas.
¡Ah, que yo pudiera ahogarlos en la noche
junto con los sueños de amores enterrados!
Me sentiría libre del abismo,
de este abismo que crece boca abajo como una víbora en busca del
infierno.
Ruidos malditos que no puedo compartir sino con las tinieblas,
cómo querría verlos para estar seguro,
como sólo puede estarlo un desertor,
de que son mis hermanos insepultos.
HABLO POR LOS MÍOS
Con mi primer gemido advino al mundo,
a mi república sin brazos,
la tormenta impotente de la espada de Goliat.
Hoy yace sin echar ni una sombra en el océano,
allá donde la luz es forastera en los ojos quiméricos de peces sin
ancestros,
Y el orín es su amante,
cuando ya la tersura de su acero ha envejecido hasta la humillación.
En mi zurrón no había hondas ni piedras,
y el odio era un mi pecho un escudo desdeñado.
Cada golpe de espada redujo a mi país hasta dejarme solo,
habitante de la tierra donde se siembra amor.
El cielo de la patria eran restos de cometas,
fragmentos de demonios que emponzoñaban la piel de las criaturas.
Y así llegué a la cruz,
y sólo vi los clavos,
y supe que Jesús había regresado a Nazaret,
solo, avergonzado de sus hermanos argentinos,
como un pastor de su rebaño fétido.
Setenta años de fe en el prójimo
para concluir postrado ante el Sésamo del desprecio,
gacha la frente por la injuria de llevar en mi sangre al enemigo.
No hay un águila que dé forma a la altura,
no hay un venado que abreve en el arroyo.
Los niños juegan con aros de inocencia trémula.
El mar ha envejecido,
la montaña se lame sus arrugas.
Cincuenta mil cadáveres andan aún a tientas en los campos.
Mi corazón no sabe ya para qué late.
Que lo diga el sol, mañana.
LA LÁMPARA
Alta, más erguida que alta y sin cimbrar,
como una torre amarilla de nostalgia
pero soberbia y arrasante porque es la primavera que regresa para cegar
con su venganza,
así apareces contra el cielo
y sobre un horizonte ávido, sediento,
agónico de paz,
tú, decidida a atacar con tus luciérnagas inválidas de luz,
con las campanas huérfanas o abandonadas de tu corazón,
con las pupilas mismas de la noche en un carruaje víctima del celo,
tú, aurora del olvido,
inmóvil tempestad del pecho,
desfallecida ante el secreto último donde las sombras
reúnen sus legiones
y se trastorna el corazón sintiéndose acechado,
tú, primer reflejo de una muerte púber,
relámpago que caes como la espada del vencido,
hacia ti voy, deslumbrado de pena más que el rayo,
pleno de lanzas y secuoias,
acompañado de la vigilia y el temblor
y sus amores en el silencio de los sauces,
sólo hacía ti, dorada,
tú que ofreces el cuello a la tiniebla como el álamo su temor al silencio
impío,
y aun cuando sé que nunca llegaré
en este oscuro largor pese a ser tuyo,
como el cuchillo no puede herir el alba
y porque sé que tú, flamígera,
adiestradora del fulgor,
sé que no sabes las derrotas que caben en un corazón,
las águilas heridas por la noche que pueden anidar en un secreto,
sé que no quieres ver la palidez,
que desconoces la locura,
que un séquito de nubes es tu solo porvenir,
y que allá vas, muy alto, inundación del cielo,
indiferente al odio al que sólo el amor puede tutear,
como si conversaras con las playas y las ráfagas,
con las almenas de tu cúspide,
con el cenit de tu ociosa y deslumbrante soledad.
¡Lámpara, torre, oh ignorante de brumas,
plegaria de la luz,
cabellera rubiamente fija,
inmóvil leño ardiente, música de oro!:
apágate y vámonos de una vez.
Bajo tu orgullo se destruyen los párpados morenos
que un día, tal vez uno, fueron victoria.
MADRE
No es esto lo que tú nos prometiste.
Cuando cantabas en el patio bajo el raulí quemante
cerca de los cachorros que adoraban tus faldas,
un inconsciente estrépito de seres en la tierra,
de criaturas que nunca volverían a rezar,
pedía por tu pan con el claro egoísmo de los seres amados.
“Acuérdense -tu voz de india nos golpeaba-,
la madre no es eterna”.
Se equivocaba usted, señora.
Mamá, ¿por qué vives aún con esta fuerza que me hace respirar
como un álamo joven junto al viejo canal
y que me duele como todas las promesas incumplidas?
Siempre te equivocaste,
desde la tarde en que imploraste a las campanas
-en la hamaca cuyana eras una corola gris-
hasta este invierno en que clamabas por un tiro,
por un balazo que redimiera del dolor inmediato,
cuando toda tu vida fue una espada socavadora de su ser
por descubrir en dónde retoñaba la dulzura de tu sueño.
Has dicho que no vives. No vives ya,
pero en la tarde de oro del otoño
la calandria, la urraca y el zorzal vuelven y vuelven
como olas que quisieran descansar,
como las galerías con olor a membrillo y a café
y los pasitos quebrados de la tía Ana,
cuya risa pequeña se cae para adentro y lágrimas.
Eras la tierra y nunca lo supiste.
Nos prometiste un oro azul porque nos sentías inmortales.
Hoy, la luz del patio te devuelve nuestra vejez en cierne.
Pero tú ya te uniste a las madres que partieron,
y la inmortalidad de tus hijos va desvaneciéndose
entre sueños fraguados y penas que no mienten.
No nos reproches nada, mamá.
MATER JUBILOSA
Y tú, mujer, muchacha aún, separada de la tierra
por el vapor de un glaciar que desgrana sus pétalos de añil,
tú, la de dos nombres vírgenes como tus ojos al amanecer,
yo te comprendo, yo te comprendo.
Déjame que comprenda también esa red de venas que te envuelve las
manos y que nunca duerme,
y tu sonrisa, una congoja tibia
que anhela escapar desde tus labios,
dos águilas recién nacidas y en pulmón,
y tu mirada, en la que duerme un vástago de mirto
esperando, esperando,
ahogándose en la espera de un amor silvestre
que debía venir del más allá,
de la esfera sin nombre donde descansan los muertos bienamados,
los muertos súbitos que imaginaron en su ascenso una constelación.
Porque hubo muertes en tu vida.
La muerte quiso caminar delante de tus pasos,
pero no supo de las ventanas súbditas del aire,
no supo que la salud del alma se contagia
y es sombra del jardín en flor,
es aleteo del pájaro arquitecto,
es nave que navega hasta en el surco.
Nunca he visto una lágrima tan pura como tu sonrisa.
Nunca nadie ha sentido como yo el peso de tu luz,
lenta y suave como la lengua tibia de una ola desorientada
que se aferra a las arenas.
Nadie. Porque tus puertas en cuyo umbral descansa un perro triste
sólo son para el oxígeno,
para la reverberación de los racimos,
para el ahogo de un grito en los velos de la aurora.
No has olvidado la forma de los besos,
pero te acuestas con las manos en cruz sobre el pecho iluminado.
¿A quién esperas, virgen de un dolor contrito de su raza?
¿Con quién sueñas, tabernera?
¿Con quién sueña tu jarra flanqueada por dos panes
que han llegado con su perfume de crepúsculo
en busca de la vehemencia de tus ángeles?
Ah, tú no tienes que soñar,
porque tus ojos entornados dejar pasar todo el ayer
y el sueño se convierte en llama de dolor
como la quemadura de una avista resurrecta.
Muchacha de los cerros, niña aún,
qué agua deliciosa la de tus acequias.
Sabes bajar con ella,
desde el glaciar dolidamente azul y entre aguijones tan antiguos que
han olvidado su destino,
para llevar el canto a los suicidas
que ya no quieren morir.
OYENDO CANTAR UN PÁJARO
Entra en mi alma con un asta de música solar.
Es la tarde, sin embargo. Los primeros titileos
atraviesan la atmósfera con sus dulces cuchillos.
Pero el canto del pájaro cuyo nombre nadie sabe
conserva su temple y su calor empíreo.
Es un canto hermoso hasta la impiedad.
El corazón, hijo de la tierra, balbucea su envidia
como un náufrago hambriento ante una isla de pan.
Cuanto más inconsciente, más bella aquella música.
Las lanzas, los cascos, las enredaderas:
todo lo material que me consume
lanza desde su centro un juicio como un trueno,
deja salir impune el ronco grito de la mano hacedora.
Pero el canto del pájaro no se deja aprehender,
no hay falange de voces capaz de aprisionarlo,
una sabia cohorte de palabras rígidas,
endurecidas en la nada como las cejas de la muerte.
Sólo él, inocente, se conoce.
Se conoce a sí mismo mejor que el árbol el secreto de sus años.
No es un ave que canta.
Es un río efímero y extraño que pasa por el pájaro,
y no hay memoria en su buche ni en mi oído,
no hay cántaro ni gruta que pudieran inmolarlo.
Oigo esta especie de silbido astral,
hundo mi oído en el metrónomo de sus cadencias,
y una angustia como piel de araña me recorre adentro.
En el canto inefable de este pájaro,
huésped de un crepúsculo eclesiástico,
regresan una a una las penas de los hombres,
los siglos vividos en la agraviante vacuidad de los dolores
pensando en el porvenir que ya pasó, que ya pasó, que ya pasó.
PALABRAS
Hemos perdido el cariño de palabras
como pan, vino, salud, casa, merienda,
elegancia del espíritu a ras del universo,
consagración del amor en gracia con la muerte,
dignidad de las manos inmersas en la luz,
celebración del pecho en la victoria
y sobre todo, sobre todo, corazón, hermano,
paz, alta paz, paz enamorada.
Amor, ya no más pálida existencia,
ni heridas, ni cadáveres, ni sangre.
No más cáncer, derrota del terror,
no más sangre en los labios arados por las llagas.
Fin de las fístulas de la agonía.
No es justicia el dolor por el dolor,
no es hermoso el dolor,
no hay floración en el dolor
no se vive con decencia en un lecho de lágrimas.
Escúchame:
las palabras hermosas espantan la batalla.
Escúchame:
la guerra adora la fealdad,
la dolencia, la fiebre,
ese huracán de invisibles gorgojos que viajan como sables,
que pernoctan en el silencio de los inocentes,
que llueven como azufre ígneo.
Si no crees en mí, discúteme,
pero no corras a matarme:
te quedarías solo en este mundo.
Si hallas en la bondad una racha tibia,
escúchame:
entre ambos albergaremos a la libertad.
Apriétame fuerte contra los cantos de tu pecho
pero que ni una miga de tumba recibas en tu sueño.
Al sol, las prendas negras inmolan.
Ponte al sol la transparencia de tus iris.
Escúchame:
la era muerta es peregrina.
Quédate conmigo en las playas doradas,
recibe al mar,
arrópate con nubes, con lluvias, con auroras,
bebe tu primer trago de plenitud
levántate, hijo y nieto de Lazáros,
ponte al día y la noche y todos los crepúsculos,
las cuatro estaciones del amor.
Repite las palabras del tiempo que palpita:
paz, paix, pace, Friede, peace, mir, shalom,
y convencido de ellas
llévame contigo.
POÉTICA
Forzado a amar para incendiar los fosos, las fronteras,
para zapar a besos las raíces del encono,
para llenar de mariposas las ermitas donde bullen los colmillos;
forzado a abrir canceles con charnelas de miel para espantar cíclopes;
para echar en cataratas de fuego a los ogros destiladores de curare;
condenado a velar por la sangre, el pulso, el sueño,
contra el huracán de pálidos abuses,
contra la paz ríspida,
porque en los tribunales de las estrellas y los bosques,
del mar y la montaña, y del musgo y de la piedra
hube jurado asumir un corazón de Asís
y orientar la ronda confundida de mis voces hacia un predio de her-
mandad,
aquí estoy,
rodeado de una multitud de alas ilusas,
perdido en una muchedumbre de pechos visionarios
que incomprensiblemente fraguan la argamasa de la vida.
Aquí estoy. No soy el único: sabedlo
porque no todos los que me acompañan o me guían son pura gente de
paz.
Sabedlo: la duda y el conflicto,
las deudas no cobradas ni pagadas,
el sonido y la furia que impregnan nuestra vida,
nuestros vertiginosos cuentos,
han hecho de nosotros criaturas luzbélicas
para que conociéramos el alma de lo que debíamos hundir en el si-
lencio.
Somos también asesinos y ladrones,
mentirosos y dementes.
Para que no los haya más, caminamos hacia el canto
después de habernos revolcado en los albañales
durante noches de crímenes,
de roedores santificados,
de cínicos apóstatas,
después de habernos conocido para conocer,
por una vez al fin,
y secar al calor de la miseria nuestra sangre
lavándonos, exorcizándonos, conjurando las borrascas,
nuestras pobres culpas inevitables e indispensables
en los caminos del bien póstumo.
Somos gente de pasión.
Ya es hora de reclamar los juramentos
salmodiados o llorados a los pies de las estatuas.
Ya es hora de reunirnos en la ciudad o en el desierto
con las palmas de las manos vueltas hacia el cielo.
Bandadas, miríadas de manos juntas sin la ley del lazo,
definitivamente consagradas a transformar en trinos
el zumbido de las bombas y el fragor de las calumnias.
Por eso estoy aquí, por eso hemos venido.
Forzados a amar por el destino
y a odiar por nuestro corazón impiadoso.
Consagrados por la pasión a los hijos del mundo.
Sin temerle a la tierra indecisa.
Seguros de que el canto nacerá, como la aurora,
de pañales de hierro dulcificados por el rocío del amor.
SOBRE LA LUZ
He vuelto a roer, como si hubieran sido signos de mis huesos,
papeles con claves malignas,
una belleza aristocrática para aristócratas sin huesos,
sin idioma, sin lágrimas, sin carcajadas.
Súbitamente he sorprendido la nulidad del canto
para enseñarme nada,
a no ser el magma de su núcleo secreto
poblado de pájaros de fuego y de silencio.
Ahora bien, si canto no conozco,
si conozco no es canto lo que hunde sus zarpas en mi pecho.
De ningún modo. Son estas voces de médula estancada en el yunque
impío del asceta,
geométricas, insensitivas voces,
insólitas en un país de risas y de llantos
cuya materia ciega
es para ellas un espinazo abyecto.
Os digo adiós, voces de meridiana identidad.
Estoy muy lejos sin haberme despedido.
Cuando no canto es porque hay un huracán en mi garganta
y un demonio de ardor que se ensaña en mi sueño.
Canto y llanto combaten en mi trinchera de hombre.
Hay lágrimas que estallan como balas perdidas,
y el amor se arrebuja en la tormenta.
Afuera, el sol, almas paralíticas se revuelven de frio
como las víboras de auroras muertas.
¡Ah, yo quiero para mí la terrible heredad de la vida
donde la eternidad se arriesga en sólo un beso!
La epidemia de signos es un cortejo de mendigos
que arrastran su destino hacia la noche,
hacia el origen de los vendavales,
hacia el doliente pan roído por la verdad maligna del azar.